El impacto de la exposición digital en la juventud
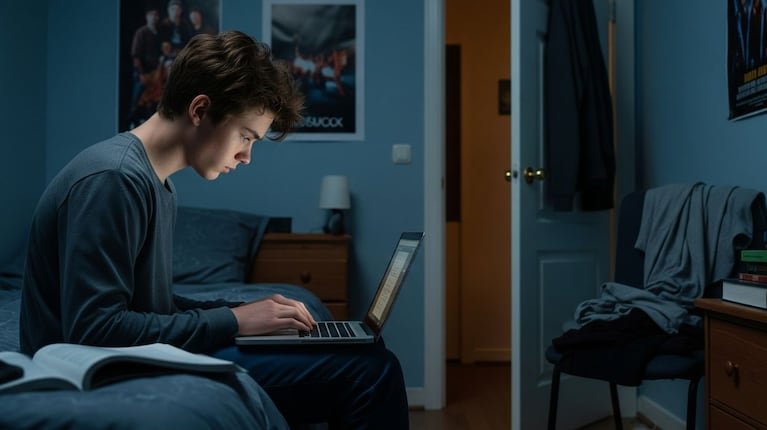
Reflexiones sobre la privacidad en la era digital
Recientemente, la filósofa Carissa Véliz, investigadora en la Universidad de Oxford, lanzó una inquietante advertencia durante una entrevista con la BBC: “Muchos adolescentes no han crecido en el marco de la privacidad, y ni siquiera se dan cuenta de la importancia de vivir con ella ni de las serias implicaciones que la falta de privacidad tendrá en su futuro”. Esta declaración resuena fuertemente en Argentina, donde la vida digital es una constante desde muy temprana edad; un 95% de los jóvenes entre 9 y 17 años ya poseen un acceso a celular con internet.
La profesora analiza no solo la exposición cotidiana. Según ella, la falta de privacidad puede restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta. En un mundo donde todo es registrado, surge la autocensura. Esto no es solo teórico: en Inglaterra y Estados Unidos, ya hay propietarios de viviendas que utilizan servicios de datos para evaluar a posibles inquilinos, creando condiciones para exclusiones arbitrarias sin causas justas. Véliz enfatiza que los efectos negativos de esta situación no se perciben al momento de compartir información, sino años después, cuando ese mismo contenido puede ser usado para discriminar o excluir.
La vida pública de los adolescentes
Martina, una joven de 14 años, sube cada noche una imagen a su perfil de Instagram, ya sea un selfie o una canción que le gusta. Aunque para ella es un acto cotidiano, al hacerlo, expone fragmentos de su vida a cientos de personas. Lo que debería ser privado se ha convertido en público sin que ella siquiera lo note. No está sola en esta práctica: el 80% de los adolescentes argentinos utiliza las redes sociales diariamente. Esta exposición se ha vuelto parte integral de su rutina y de su búsqueda de pertenencia.
La filósofa española enfatiza que la privacidad no es solo un derecho individual; es también un pilar para la libertad colectiva. La perdida de este derecho implica autocensura y un debilitamiento de la capacidad de protesta, generando miedo a expresarse. Lo que parece un simple intercambio de fotos y pulgares arriba, encierra consecuencias profundas: la erosión de la intimidad pone en riesgo la calidad de la democracia.
Un cambio en la cultura de la exposición
La investigadora argentina Paula Sibilia, establecida en Brasil, abordó en su ensayo «Autenticidad o performance» el cambio cultural que acompaña esta tendencia hacia la exposición. En su visión, “lo que se es debe ser visto, y se asume que cada uno se define a través de lo que comparte de sí mismo”. Para ella, los adolescentes viven en “casas de vidrio”, donde la privacidad se convierte en una vitrina y cada gesto cotidiano es compartido.
Este cambio hacia la performance impacta en la formación de la identidad. Hoy, los jóvenes crean su identidad en función de sus publicaciones, comentarios y las validaciones externas que reciben. La frontera entre lo auténtico y lo fabricado se ha vuelto borrosa, marcando cada interacción como un acto que se presenta ante un público amplio, tanto conocido como desconocido, que influye en lo que elige mostrar y lo que en cambio se decide ocultar.
Un caso que ilustra esta dinámica es el de Julián, de 12 años, quien sube cada semana videos de los partidos de fútbol que juega en su club local a TikTok. Mientras sus padres celebran los “me gusta”, estas imágenes también revelan horarios, rutinas y rostros de otros jóvenes. Esta exposición va más allá de lo individual, involucrando a toda una comunidad y desdibujando la línea entre lo privado y lo público.
Las complejidades de la ciudadanía digital
En este contexto, Tomás Balmaceda, doctor en Filosofía y experto en cultura digital, ofrece un análisis adicional. Para él, la privacidad se transforma en un proceso: cada publicación, cada me gusta y cada interacción exigen decisiones sobre qué mostrar y qué ocultar, en un entorno que fomenta la exposición. La intimidad se negocia constantemente, pero siempre en un espacio que favorece la visibilidad.
Balmaceda sostiene que la identidad de los adolescentes no es simplemente un reflejo, sino un laboratorio donde se prueban numerosas versiones de sí mismos, según la plataforma y la audiencia. Cada publicación se convierte en un acto performativo, y las plataformas digitales determinan qué versiones de la identidad son visibles, premiando ciertos comportamientos y silenciando otros. Este concepto revela un componente invisible: la influencia de los algoritmos.
El filósofo anuncia que las huellas digitales que los adolescentes dejan detrás constituirán un archivo involuntario de sus vidas. Mientras las generaciones anteriores disfrutaron de su juventud sin estar registradas, esta generación crecerá constantemente bajo una visibilidad que podría afectar su autonomía. Sus datos se convierten en un capital explotado por empresas, y en el futuro pueden resultar decisivos ante posibles empleadores.
La necesidad de una regulación adecuada
La dimensión normativa se profundiza con la intervención de Natalia Zuazo, experta en políticas tecnológicas y directora de Salto Agencia. Ella señala que la ley de protección de datos de 2000 no menciona a niños y adolescentes en ningún momento. Un proyecto de reforma presentado en 2023 incorporó por primera vez un apartado que aborda el consentimiento y tratamiento de datos de menores, lo que resalta un vacío legal que deja a los más jóvenes desprotegidos en un entorno tecnológico que quien no existía cuando la ley fue creada.
Zuazo indica que la declaración de las plataformas no es suficiente. “Aseguran que cumplen con la legislación, pero si no actualizamos las normativas y los tipos de consentimiento, el problema persistirá. También es crucial que escuelas, ONG, clubes y medios de comunicación se involucren en la formación de los adolescentes respecto a la privacidad.” La responsabilidad no debe recaer solo en las familias.
Formación y acompañamiento a los jóvenes en línea
La experta aboga por una alfabetización tecnológica que debe ser transversal. “No puede ser un tema que surja solo cuando ocurre un caso grave. Necesitamos un enfoque sistemático que se integre en distintas materias y ocasiones, incluso hackatones. Al construir tecnología, los jóvenes detectan sesgos y entienden cómo funcionan los sistemas.” Su propuesta resalta la educación crítica como un componente esencial de la regulación.
Las experiencias directas en talleres con adolescentes son evidentes en las observaciones de Ezequiel Passeron Kitroser, cofundador de Faro Digital, una asociación que promueve buenas prácticas digitales. Argumenta que los jóvenes sí valoran la privacidad, aunque de manera diferente, eligiendo con cuidado qué fotos, historias y videos compartir, así como con quién. Utilizan contraseñas, restringen contenido a ‘mejores amigos’ y son cuidadosos con qué información comparten con sus familias. La noción de privacidad persiste, pero redefinida por lógicas propias.
Passeron destaca que la construcción de la identidad es cada vez más frágil y compleja. “Nos construimos en relación a cómo somos percibidos. Esto ya existía antes de internet, pero se ha intensificado con las redes. La validación o rechazoo ahora es instantánea, afectando autoestima y deseos.” Esto se conecta con las visiones de Sibilia y Balmaceda: la identidad se actúa, además de medirse en tiempo real.
Desde Faro Digital, Passeron resalta proyectos como Positarte Rap Digital, en colaboración con UNICEF, y Puentes, que buscan fomentar el diálogo intergeneracional. “No es suficiente con talleres aislados ni enfoques punitivos. Es crucial mantener un trabajo continuado que comprenda a las redes no solo como herramientas, sino como entornos donde convivimos.” Su enfoque busca reconstruir vínculos para que los jóvenes puedan convivir con la exposición sin quedar atrapados en su propia visibilidad.
La doctora en comunicación Roxana Morduchowicz, asesora principal de UNESCO en Ciudadanía Digital, añade otra perspectiva: la popularidad como motor de la exposición. “En internet, nada es completamente privado. Los adolescentes comparten información personal porque la privacidad carece del mismo valor que para los adultos: lo que importa es la popularidad y tener un amplio círculo de amigos.” La lógica de visibilidad prevalece sobre el cuidado, donde tres de cada diez adolescentes aceptaron reunirse con personas que solo conocen en línea.
Morduchowicz subraya la importancia del acompañamiento adulto. “Así como en casa se pregunta sobre el rendimiento académico, hoy es fundamental preguntar sobre las actividades en internet. No se trata de invadir la privacidad, sino de conocer a quienes se comunican, qué sitios frecuentan y cuáles son sus intereses y frustraciones.” Propone esperar para entregar un celular hasta los 12 años y evitar que los dispositivos estén en las habitaciones, donde el uso tiende a ser más solitario y prolongado.
Desde UNESCO, se promueve integrar la ciudadanía digital en el currículo escolar. “Sabemos que los adolescentes manejan la tecnología de manera instrumental, pero falta un saber crítico y reflexivo. Necesitan entender qué significa su huella digital, que cada click deja una marca difícil de borrar y que lo que publiquen hoy puede tener repercusiones en el futuro.” Su propuesta cierra el ciclo entre familia, escuela y sociedad, enfocando la atención en la educación crítica.
Creando un espacio seguro en la digitalidad
Finalmente, los adolescentes navegan su intimidad en un entorno que los incita a la exposición continua, mientras los adultos luchan con normativas obsoletas, herramientas inadecuadas y enfoques educativos que consideran lo digital como un accesorio. Este escenario da forma a una generación que se enfrenta a un doble condicionamiento: cultural, porque la exposición se ha vuelto parte de su identidad, y tecnológico, ya que los algoritmos convierten esta exposición en datos de valor económico y político.



